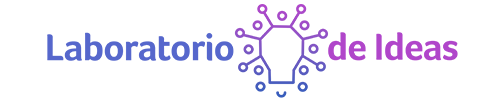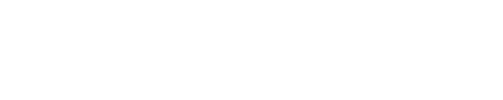Neuroderechos: la nueva frontera legal de la inteligencia artificial.

La tecnología avanza sobre terrenos cada vez más íntimos y uno de los más sensibles es el cerebro. El desarrollo de interfaces cerebro-máquina y neurotecnologías que permiten registrar, interpretar e incluso modificar la actividad neuronal abre un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia artificial. A su vez, esta temática también plantea algunas preguntas incómodas: ¿Quién controla los datos que emergen de nuestra mente? ¿Qué pasa si esa información es usada sin consentimiento o manipulada?
En el mundo, algunos cuerpos normativos empiezan a moverse para establecer límites claros. El concepto de neuroderechos deja de ser teoría para entrar en la práctica y lo que está claro es que la carrera por regular la privacidad mental ya comenzó.
El cerebro como el último territorio de la privacidad
Las neurotecnologías prometen conectar al ser humano con las máquinas de maneras antes inimaginables. Dispositivos como electrodos implantables, cascos de electroencefalografía (EEG) no invasivos y chips neuronales desarrollados por empresas como Neuralink, Kernel o Synchron ya permiten traducir impulsos cerebrales en comandos para controlar prótesis, escribir textos o manipular objetos virtuales. La medicina es, hasta ahora, el campo que más ha capitalizado estos avances, mejorando la calidad de vida de personas con discapacidades físicas o neurológicas.
Sin embargo, el potencial de estas tecnologías va mucho más allá de la rehabilitación clínica. La lectura y decodificación de la actividad cerebral abre la puerta al acceso masivo a datos neuronales, lo que podría impactar en áreas como el marketing, el entretenimiento o el ámbito laboral. Existen ya dispositivos comerciales que prometen medir el nivel de atención de un usuario o sus emociones en tiempo real, información que podría ser usada para personalizar experiencias, pero también para manipular comportamientos de consumo.
Si la recolección de datos biométricos como la huella o el rostro ya genera debates, los datos neuronales plantean un nivel de exposición mucho mayor. Se trata de información que puede revelar pensamientos, estados de ánimo o intenciones antes de que siquiera sean expresadas. Esto convierte a la privacidad mental en un derecho a redefinir.
¿Qué son los neuroderechos y por qué importan?
El concepto de neuroderechos surgió en el ámbito académico como una respuesta a los dilemas éticos de las neurotecnologías. Se refiere a un conjunto de derechos que buscan proteger la autonomía, privacidad y la integridad mental de las personas frente a posibles abusos derivados del acceso a sus datos cerebrales.
Hay cinco principios básicos que se mencionan recurrentemente cuando se habla de neuroderechos:
- La protección de la identidad personal,
- El derecho a la privacidad mental
- El consentimiento informado para el uso de tecnologías cerebrales
- La equidad en el acceso a las neurotecnologías
- La protección contra la manipulación de la actividad cerebral.
En términos simples: se trata de garantizar que nadie pueda leer o alterar la mente de otra persona sin autorización y que las personas tengan control sobre sus propios pensamientos.
El desafío es que las neurotecnologías están evolucionando más rápido que las leyes que deberían regularlas. La posibilidad de recolectar, almacenar e interpretar información cerebral masiva implica un riesgo concreto si no existen límites claros. Sin regulación en el ámbito del trabajo, por ejemplo, un dispositivo que mide la concentración de un empleado podría convertirse en una herramienta para sancionarlo, si sus patrones neuronales muestran «falta de productividad».
La industria privada y el dilema del consentimiento
Mientras tanto, el sector privado avanza a pasos agigantados. Empresas tecnológicas están desarrollando interfaces cerebro-máquina que ya no solo leen señales neuronales, sino que también tienen la capacidad de emitir estímulos eléctricos para modificar la actividad cerebral. Esto podría permitir, por ejemplo, tratar enfermedades neurológicas, pero también inducir estados de ánimo o modificar recuerdos.
En el ámbito comercial, algunos dispositivos de neurofeedback ya se utilizan para medir el nivel de atención en entornos laborales o educativos, bajo el argumento de mejorar el rendimiento. Sin embargo, en la práctica, esto abre un debate ético profundo: ¿puede una empresa monitorear la mente de sus empleados o alumnos, aunque sea con su consentimiento? ¿Qué nivel de libertad tiene una persona para decir que no en un entorno donde el acceso a la tecnología es una condición para trabajar o estudiar?
La discusión sobre el consentimiento informado es clave. En contextos laborales o educativos, la línea entre una opción voluntaria y una imposición tácita es difusa. Los neuroderechos buscan garantizar que nadie pueda ser obligado, de manera directa o indirecta, a ceder el control de su mente.
Los desafíos para Argentina y América Latina
En Argentina, el debate sobre neuroderechos todavía es incipiente. Si bien, como se mencionó en la nota de la semana pasada, la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) incluye disposiciones sobre datos sensibles, no existe una regulación específica que contemple los datos neuronales. La reforma de esta ley, actualmente en discusión, podría incorporar definiciones más amplias que incluyan explícitamente a la información cerebral dentro de los datos personales sensibles, pero el tema no ha sido tratado con profundidad en la agenda legislativa.
Si bien los dispositivos de neurotecnología no son todavía masivos en el país, la falta de regulación anticipada podría generar problemas a futuro. En el ámbito académico y de investigación, universidades y centros tecnológicos comienzan a experimentar con interfaces cerebro-computadora, lo que marca el inicio de un proceso que requiere ser acompañado por normas claras.
Más allá de la legislación, el desafío es garantizar que el acceso a las neurotecnologías no amplifique desigualdades preexistentes. Sin políticas públicas que aseguren un acceso equitativo y protecciones contra la explotación de los datos neuronales, el riesgo es que solo un sector privilegiado de la población pueda beneficiarse de los avances, mientras otros quedan expuestos a nuevas formas de vigilancia o manipulación.
¿Hacia una nueva declaración de derechos humanos?
La creciente preocupación por los neuroderechos ha llevado a algunos organismos internacionales a proponer la necesidad de incorporar estos derechos en el marco de los derechos humanos universales. La UNESCO, por ejemplo, ha comenzado a debatir principios éticos sobre la neurotecnología y la protección de la autonomía mental.
El futuro de los neuroderechos podría requerir la creación de un nuevo tratado internacional o la reforma de los instrumentos de derechos humanos existentes. La idea de que la privacidad mental sea un derecho inviolable, al mismo nivel que la libertad de expresión o la integridad física, se abre camino en los foros internacionales.
Conclusión: el tiempo de legislar es ahora
El avance de la inteligencia artificial y las neurotecnologías ya no es una predicción lejana: es una realidad tangible. La posibilidad de acceder y manipular información directamente desde el cerebro humano marca un punto de inflexión. La experiencia de Chile demuestra que es posible anticiparse y construir un marco legal que proteja la autonomía mental. Pero el desafío es global.
Para países como Argentina y otros en América Latina, el momento de actuar es ahora. La regulación de los neuroderechos no solo es una cuestión ética, sino una necesidad concreta para evitar que el progreso tecnológico avance sin freno sobre los derechos más fundamentales. Si el cerebro es el último bastión de la privacidad, garantizar su inviolabilidad debería ser prioridad en cualquier agenda legislativa del siglo XXI.