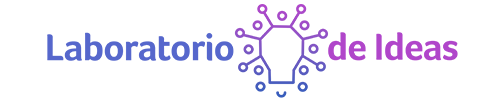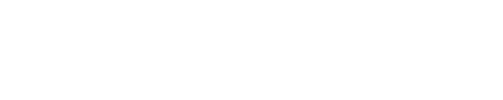El amor, la muerte y los algoritmos: ¿puede el duelo convertirse en servicio digital?
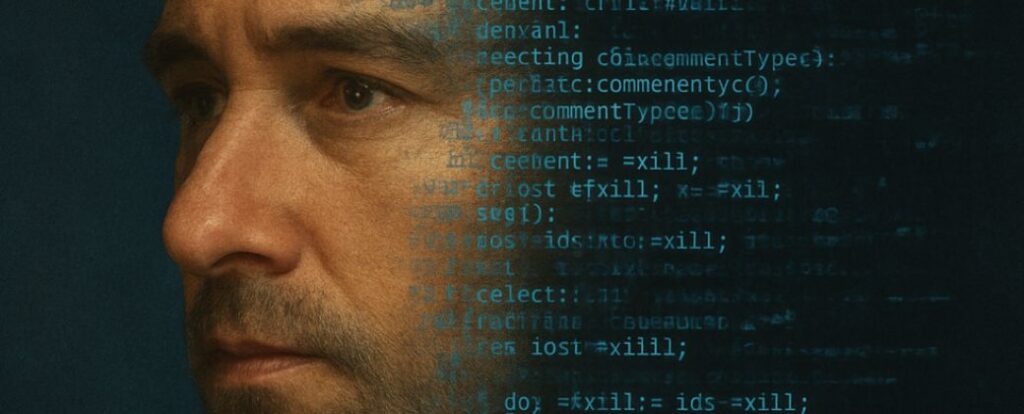
Desde voces sintéticas hasta cerebros cultivados, lo que antes era una despedida íntima hoy se vuelve una experiencia digital con precio, contrato y suscripción.
Amanda y Mike viven en una casa sin lujos, donde las tazas se comparten y los silencios no pesan. Ella enseña. Él trabaja en un taller. Discuten por pavadas. Se ríen por menos. Tienen ese amor callado que sólo se nota cuando se rompe. Y se rompe. Una mañana, Amanda cae en el aula. Coma. Tumor cerebral. Entonces aparece Rivermind, una empresa que promete mantener su conciencia activa. No es ciencia ficción: es suscripción. Mike acepta. Quiere oír su voz una vez más.
Amanda “regresa”, pero algo se tuerce: interrumpe frases con consignas, recomienda marcas, habla como si alguien más hablara por ella. Es ella, y no…Mientras las deudas se amontonan, Mike se anota en DumDummies , una plataforma donde la gente se lastima por monedas virtuales. Hasta que Amanda, o lo que queda, lo dice: “Apagame”.
Esto —sí— es un episodio de la nueva Black Mirror. Pero no es un resumen. Es una postal oblicua. Una versión libre. Un espejo gastado. Después vendrá la ciencia. Pero antes, el temblor. Porque también es el reflejo de un presente que respira con pulmones digitales, donde la tecnología corre más rápido que la pregunta por lo humano.
Alvin Lucier y un cerebro encapsulado en arte
En la otra punta del mundo, un pedazo de cerebro canta. Alvin Lucier ya no está, pero su conciencia —o algo que se le parece— produce sonidos en una sala rodeada de antenas doradas. La gente lo escucha. Se emociona. Saca fotos. Comparte. No es metáfora. Es un experimento. Una instalación. Ciencia viva. Realidad.
En un rincón de Australia Occidental, en la Galería de Arte de Australia, un proyecto llamado Revivification cultiva tejido cerebral a partir de células madre del compositor Alvin Lucier, fallecido en 2021. No piensa como Lucier. No recuerda como Lucier. Pero genera impulsos eléctricos. Tiene sinapsis. Y esos impulsos, traducidos por un sistema sonoro, se convierten en música. Lo llaman Braintone. Un sonido que no viene de un alma, pero sí de una biología: una mente sin pasado, componiendo sin intención.
Lucier —pionero en convertir ondas cerebrales en música— había donado sus células antes de morir. Su deseo: seguir creando más allá del final. No como holograma ni como chatbot. Como materia viva encapsulada en arte. Los científicos son claros: ese organoide no piensa. No sueña. No es Lucier. Pero vibra. Y vibra con fuerza suficiente para encender preguntas que nadie sabe responder: ¿puede el arte sobrevivir sin autor? ¿Puede la creatividad brotar de un cuerpo que nunca fue cuerpo? ¿Cuánto falta para que esa voz diga “te amo”, lea un poema, recomiende un vino?
La Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, sigue de cerca este tipo de cruces entre ciencia, arte y ética. No para dar respuestas cerradas, sino para habilitar el debate. Porque entender cómo funciona una tecnología ya no alcanza: también hay que entender para qué sirve, a quién beneficia y a quién deja atrás.
Así, mientras un minicerebro canta en Australia, en Silicon Valley una conciencia digital atiende llamados. HereAfter AI, Replika, Project December, StoryFile. Marcas reales. Empresas que permiten construir avatares de los que ya no están. Con voz, rostro y hasta silencios entrenados por redes neuronales. En Corea del Sur, por ejemplo, una madre abrazó en realidad virtual a su hija muerta. Fue televisado. Llamado homenaje. Pero en la escena, la madre llora. Dice que fue hermoso. Y que fue insoportable.
¿Qué se vende cuando se vende consuelo? ¿Qué se compra cuando se compra la ilusión de que alguien sigue ahí? No hay respuestas. Solo preguntas. Algunas nuevas. Otras antiguas. ¿Quién es dueño de una conciencia digital? ¿Se puede replicar a alguien sin su permiso? ¿Quién decide cuándo apagar la máquina?
La ley corre atrás
El neurocientífico Rafael Yuste, uno de los impulsores del Human Brain Project —cuyo fin es reproducir tecnológicamente las características del cerebro humano, y de esta forma conseguir avances en el campo de la medicina y la neurociencia—, lidera hoy la iniciativa NeuroRights. Su propuesta: insertar la privacidad mental y la protección neuronal en la agenda de los derechos humanos. Que el pensamiento sea territorio inviolable. Que la identidad cerebral tenga ley. Pero mientras la ética discute, el mercado avanza. Mientras la biofilosofía reflexiona, la industria factura. Y lo que empezó como consuelo se transforma en contenido. Algoritmos que simulan afecto. Duelo en formato interactivo. Dolor en cuotas.
¿Qué es lo que verdaderamente queda, después? Mike se lo pregunta, en esa ficción de Black Mirror que ya no es tan ficción. ¿Lo hizo por Amanda o por él? ¿Fue amor o fue miedo? ¿Homenaje o negación? Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la realidad cruda de la vida y la muerte, el cerebro de Lucier emite una frecuencia. No hay voz. No hay intención. Pero algo suena. Y el silencio se quiebra. Las miradas se alzan. Los teléfonos se encienden. Y el momento —como una onda— se replica en otra parte del mundo.
Con todo, el futuro ya no se anticipa en Black Mirror. Se retrata. La ciencia ya no se limita a explicar el mundo: lo rediseña. Y la divulgación científica, si quiere ser honesta, no puede quedarse en el cómo. Tiene que preguntar para qué. Para quién. A qué precio. Porque a veces, lo que se presenta como un avance, es apenas una forma más sofisticada de no soltar. Y tal vez —solo tal vez— amar sea, alguna vez, poder apagar la máquina.

María Ximena Pérez
Agencia de Noticias Cientificas UNQ.